Conflictos de intereses en la ciencia
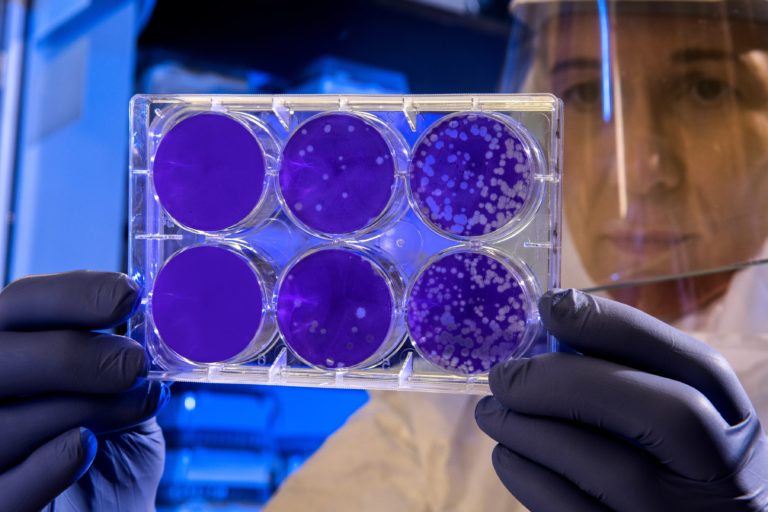
Como cualquier otra actividad humana, la práctica científica no está exenta de dilemas éticos. Los intereses, normalmente económicos, constituyen un incentivo muy poderoso para actuar de forma incorrecta. Por esa razón no es difícil incurrir en conflictos de intereses, que son los que enfrentan la búsqueda libre de la verdad con el deseo de satisfacer los deseos o intereses del agente que financia la investigación. En esos casos, no obstante, se pueden producir situaciones de diferente gravedad desde el punto de vista ético. La situación más justificable es la que se produce cuando de manera inconsciente de toman decisiones erróneas que favorecen el resultado supuestamente deseado por quien patrocina la investigación. Las malas decisiones pueden ser metodológicas, principalmente de índole estadística (aunque raramente si son inconscientes) o pueden obedecer a sesgos cognitivos como razonamiento motivado u otros. En teoría, si el investigador declara la posible existencia de un conflicto de intereses, su responsabilidad quedaría a salvo o, al menos, eso es lo que aceptamos socialmente.
Estas situaciones se pueden producir, por ejemplo, en el sector farmacéutico, ámbito en el que confluyen la actividad científica y los intereses de un sector empresarial poderoso. Ya en el año 2000 la industria farmacéutica destinaba del orden de mil quinientos millones de dólares a la financiación de programas universitarios. Esos fondos sirvieron para impulsar importantes proyectos de investigación, pero la posibilidad de que se lleguen a hacer públicos resultados negativos acerca de la efectividad de algún tratamiento disminuye si quien los ha obtenido depende económicamente de la empresa que financia el estudio o, incluso, gran parte de la investigación que desarrolla (Agin, 2007). En tales casos, ni siquiera viene a cuento plantear la cuestión de los conflictos de intereses porque, aunque obviamente existen, no han de declararse dado que no se llegan a publicar los resultados.
Por otra parte, no está en absoluto garantizada la efectividad de buen número de los medicamentos que se aprueban y se lanzan al mercado. A modo de ejemplo, un estudio publicado en octubre de 2017 en el British Medical Journal puso de manifiesto que 33 de 68 nuevos fármacos anticancerosos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento entre 2009 y 2013 no habían demostrado mejorar la calidad de vida o extender la supervivencia de los pacientes. Ni siquiera está claro si sus bases farmacológicas son fiables. Y por si lo anterior era poco, los que sí arrojaban resultados mejores que tratamientos ya existentes o que el placebo, a menudo tenían un efecto solo marginal.
Lo cierto es que los ensayos clínicos se pueden prestar a serias interferencias, con potenciales consecuencias graves. Esa es la razón por la que los investigadores están obligados a declarar los conflictos de intereses que pudieran darse en el contexto de la investigación que da lugar a los resultados que se publican. Por eso, es muy grave que un investigador omita esa declaración, máxime cuando la materia acerca de la cual se investiga y se publica puede conducir a la aprobación o comercialización de un medicamento. Hace unos meses se dio a conocer el caso del oncólogo Josep Baselga, director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que no dio a conocer en sus artículos publicados en revistas tan importantes como The New England Journal of Medicine o The Lancet, el haber recibido importantes cantidades de dinero procedentes de empresas farmacéuticas.
La revista Prescrire , publicada por una asociación independiente de profesionales sanitarios, informa con regularidad de los problemas relacionados con fármacos aprobados por las autoridades. Cada año actualiza la lista de los que producen más daño que beneficio. Y en general hace un examen crítico de la información disponible acerca de los medicamentos e informa de su efectividad, y posibles problemas. El simple hecho de su existencia y su amplia difusión en el mundo sanitario de diferentes países (cuenta con una edición internacional en inglés, además de publicarse originalmente nen francés) son muestra de los problemas de los que adolece el sistema farmacéutico.
Hay casos en los que a la existencia de conflictos de intereses que pueden verse alimentados por motivaciones más o menos inconscientes, se suma un deseo de obtener beneficios económicos a cambio del aval “científico” a productos que, o bien carecen de los efectos que se predican o pueden, incluso, ser perjudiciales para la salud.
En el primer caso se encuentra la actitud de científicos que avalan productos comerciales cuyos supuestos efectos beneficiosos no han sido demostrados y que, de hecho, no cuentan con la aprobación de la EFSA, la Agencia Europea de Salud Alimentaria. El bioquímico José M López Nicolás (2016) ha ilustrado esta forma de proceder por parte de científicos del CSIC que han avalado un producto comercial (revidox), por sus supuestos efectos antienvejecimiento, aunque no haya pruebas de que tal producto ejerza los efectos que se le atribuyen.
De mayor gravedad es el aval científico al consumo de alcohol (aunque sea a dosis bajas) por sus supuestos efectos beneficiosos para la recuperación física tras la práctica de alguna actividad deportiva. Cada vez hay más pruebas de que el consumo de alcohol es potencialmente dañino para la salud a cualquier dosis. Sin ir más lejos, el último gran estudio, cuyos resultados fueron publicados en The Lancet, ha llegado a esa conclusión, aunque desde hace unos años ya se dispone de datos que indican que desde dosis realmente bajas, el consumo de alcohol está asociado con la posibilidad de desarrollar varios tipos de cáncer. También sabemos ahora que el consumo incluso de bajas dosis de alcohol durante el embarazo, puede tener efectos negativos duraderos sobre el feto. Y son de sobra conocidos los efectos muy dañinos que provoca la adicción al alcohol, tanto de salud, como de convivencia y de seguridad. Por todo ello, resulta difícilmente comprensible que científicos se presten a avalar los beneficios del consumo de cerveza, por ejemplo.
Por último, cabe atribuir la máxima gravedad a la actitud de científicos que han realizado informes fraudulentos y ocultado de forma voluntaria información relevante en asuntos con graves implicaciones de salud. Nos referimos, en concreto, a los efectos del consumo de tabaco sobre la salud de fumadores (activos y pasivos).
Durante la segunda mitad del siglo pasado se fueron acumulando pruebas de la peligrosidad del tabaco. Tanto por el potente efecto adictivo de la nicotina como por la toxicidad de las numerosas sustancias que contiene, el tabaco causa un daño grave a los fumadores. Sin embargo, las compañías tabacaleras desarrollaron numerosas tácticas para contrarrestar el impacto negativo de los científicos y médicos que alertaban acerca de los males que causa el tabaco (Agin, 2007). Y entre esas tácticas, una de ellas fue la de contratar prestigiosos científicos cuyo papel fue el de obtener datos que sirviesen para sembrar dudas acerca de la vinculación entre el tabaco y el cáncer.
Las compañías de tabaco realizaron también estudios demoscópicos para conocer la opinón de la ciudadanía y poder diseñar mejores campañas de desinformación. Editaron folletos e informes para los médicos, medios de comunicación y, en general, los responsables de tomar medidas políticas y público en general; el mensaje era que no había ningún motivo de alarma. La industria sostenía que no había «ninguna prueba» de que el tabaco fuese malo y en ese quehacer contaron con el apoyo de científicos de alto nivel. Su papel en todo este asunto es hoy bien conocido y ha sido expuesto por Oreskes y Conway (2018).
Fuentes:
Agin, D (2007): Ciencia basura. Starbooks, Barcelona.
López Nicolás, J M (2016): Vamos a contar mentiras. Cálamo, Madrid.
Oreskes, N y Conway, E N (2018): Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos oscurecieron la verdad sobre cuestiones que van desde el humo del tabaco al calentamiento global. Capitán Swing, Madrid.
Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original.
Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA.
J.Diaz
Todo ello, a mi entender, es fruto de la mercantilización de la sociedad, en la que prima la ambición y la codicia a cualquier otra consideración.
La vocación y el amor por la profesion se ha desprestigiado hasta considerarse casi una aberracion infantil de caracter.
¿Cuantos alumnos universitarios afirman haber elegido sus carreras, no por curiosidad hacia el desempeño de las mismas, o por vocacion? Factores que reforzarían la responsabilidad y el rigor en el desempeño. Y por ende, la etica profesional y social. ¿Cuantos, repito, anteponen sus futuras ganancia y el grado de bienestar social y personal que puede proporcionarles la carrera a cualquier otro factor?
Si lo unico importante al elegir una profesion es lo bien que se puede vivir de ella, ¿como puede extrañarnos que se den casos como los expuestos?
Lo lamentable es que no existe posibilidad alguna de corregir este sesgo social de manera pacifica y dentro de unos limites del sistema, ya que el propio sistema, no solamente promueve estos comportamientos, sino que es el origen ultimo y fundamental de los mismos
La solución; cambiar el sistema, pero ¿quien le pone el cascabel al gato sin que te saque los ojos?
Una vez mas, así nos luce el pelo, caballeros.